Estrategias didácticas para el desarrollo del léxico en estudiantes de bachillerato: Una propuesta para mejorar la producción de textos
Juan Jesús García Aguilar
Resumen
Este artículo aborda la problemática de la enseñanza del léxico en el bachillerato mexicano y su impacto en el desarrollo de competencias comunicativas. Los resultados de las pruebas CENEVAL evidencian que los estudiantes presentan deficiencias significativas en comprensión lectora y expresión escrita. La investigación analiza las competencias comunicativas establecidas por la SEP y revela que la didáctica del léxico actual carece de planificación y seguimiento adecuados. Se identifica que el vocabulario académico constituye el elemento clave para mejorar la producción textual en el ámbito escolar. La propuesta sugiere implementar estrategias didácticas específicas que integren el vocabulario académico de manera planificada, considerando su uso transversal en todas las asignaturas. Se distingue entre vocabulario general, académico y técnico, enfocándose en el académico como andamio fundamental para la construcción de textos académicos. Los autores concluyen que el desarrollo del léxico académico puede impactar positivamente en el rendimiento estudiantil y facilitar la transición hacia la educación superior.
Palabras clave: vocabulario académico, competencias comunicativas, didáctica del léxico, bachillerato, producción textual, enseñanza de la lengua, escritura académica
Abstract: This article addresses the problem of lexical teaching in Mexican high school and its impact on the development of communicative competencies. CENEVAL test results show that students have significant deficiencies in reading comprehension and written expression. The research analyzes the communicative competencies established by SEP and reveals that current lexical didactics lacks adequate planning and follow-up. Academic vocabulary is identified as the key element for improving textual production in the school environment. The proposal suggests implementing specific didactic strategies that integrate academic vocabulary in a planned manner, considering its transversal use across all subjects. It distinguishes between general, academic, and technical vocabulary, focusing on academic vocabulary as the fundamental scaffolding for constructing academic texts. The authors conclude that the development of academic lexicon can positively impact student performance and facilitate the transition to higher education.
Introducción
Uno de los propósitos de las materias de lengua en el Bachillerato es lograr que el alumno logre una comunicación asertiva, acorde al contexto y la intención en los distintos ámbitos de la vida, tal como se menciona en el programa de Taller de Lectura y Redacción I: “Leer críticamente y comunicar y argumentar ideas de manera efectiva y con claridad oralmente y por escrito” (SEP, 2016; 05).
Sin embargo, es precisamente en las materias relacionadas con la lengua donde los estudiantes han presentado mayores problemas y en las que se ha detectado un claro rezago educativo, no solo en cuanto a los contenidos conceptuales de la materia y su aplicación, sino –peor aún– en cuanto al desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. Veamos algunas estadísticas. Los alumnos que presentaron la prueba CENEVAL (Centro Nacional para la Evaluación Educativa) para ingresar a la Educación Media Superior que se realizó en el 2012, obtuvieron los siguientes resultados en el área de español:
| No. de alumnos | IRV | IESP |
| 28,672 | 969 | 969 |
| 141,223 | 980 | 984 |
| 195,817 | 1,005 | 1,012 |
| 110,699 | 1,057 | 1,067 |
| 2,323 | 1,086 | 1,094 |
Tabla 1. Resultados obtenidos en la prueba CENEVAL en el área de español, ingreso a Educación Media Superior (CENEVAL, 2012a; 2).
Los rubros evaluados son el Índice CENEVAL de Razonamiento Verbal (IRV) y el Índice CENEVAL en español (IESP). En el Índice CENEVAL de español, se evalúa la capacidad de comprensión lectora, así como la estructura de los textos conforme a su género y prototipo textual. El examen está planeado para que 700 sea la cantidad más baja de aciertos y 1,300 la cantidad más alta, con la intención de superar los 1,000 puntos que indican el 50% de aciertos. Analizando los resultados podemos inferir que el grueso de la población estudiantil está por debajo de este objetivo o lo superan por muy poco.
Los resultados de los alumnos que participaron en la prueba para ingresar a la Educación Superior obtenidos en el mismo año sostienen esta tendencia:
| No. de alumnos | IRV | IESP |
| 19,297 | 983 | 994 |
| 208,224 | 1,000 | 1,010 |
| 309,869 | 1,019 | 1,031 |
| 116,328 | 1,056 | 1,068 |
| 1,495 | 1,078 | 1,090 |
Tabla 2. Resultados obtenidos en la prueba CENEVAL en el área de español, ingreso a Educación Superior (CENEVAL, 2012b; 2).
Estos resultados plantean varias interrogantes, entre las cuales destacan las siguientes:
- ¿Por qué los resultados se mantienen sin grandes variaciones si el alumno ha cursado tres ciclos educativos más?
- ¿Qué impacto para su vida académica y laboral tendrá no desarrollar las competencias comunicativas de forma plena?
- ¿Qué relación pueden tener estos resultados en español con los resultados de otras disciplinas?
Esta última pregunta es pertinente debido a que el programa de la Dirección General de Bachillerato (DGB) nos indica que los profesores de lengua deben “proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios para ingresar a estudios superiores y desempeñarse en éstos de manera eficiente” (SEP, 2016; 12). De acuerdo con los resultados de la prueba CENEVAL, los alumnos no son capaces de utilizar la lengua, adecuándola al contexto y la intención, por lo que no se puede exigir que sean eficientes en el ámbito académico.
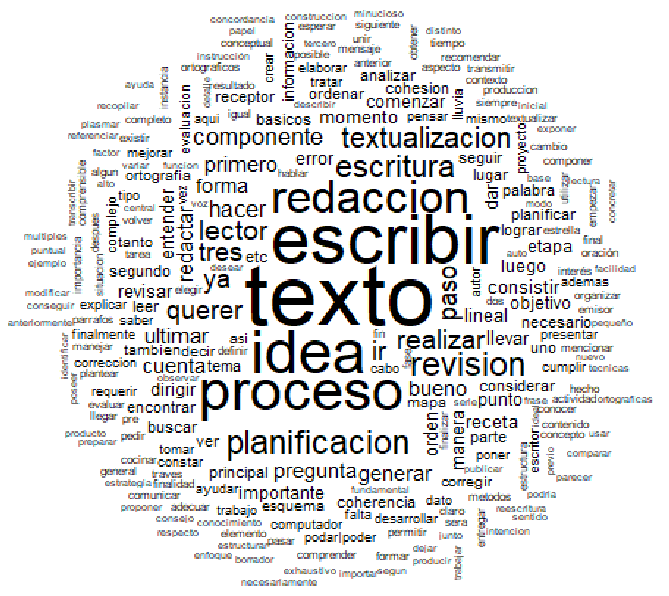
Figura 1. Frecuencia de aparición del léxico especializado. Valdés-León, G. (2020).
Para lograr que los alumnos sean capaces de argumentar ideas de manera efectiva, es fundamental el desarrollo de la escritura; no se considera la única forma de mejorar la producción de textos académicos por parte de los alumnos, pero sí que es un medio eficaz para lograr los objetivos planteados en el área de comunicación de los planes educativos de la DGB.
Desarrollo
La Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015-2018 aporta datos que sostienen tanto la importancia de la escritura para comunicarse adecuadamente en la vida cotidiana, como la necesidad de hacerlo en la vida escolar. El primero de ellos apunta a la manera en la que la escritura se integra a nuestra vida cotidiana. En este sentido, “a alrededor de un 32% de los mexicanos les gusta en buena medida la escritura, número similar al 35% que señala que no le gusta escribir o lo disfruta poco” (CONACULTA, 2015; 112). El siguiente rubro es la necesidad, la cual plantea que “los mexicanos escriben en un 33.5% por trabajos de la escuela y un 20.5% para documentos de trabajo” (CONACULTA, 2015; 114). Esto significa que se debe preparar para un uso correcto en el ámbito académico y posteriormente para el laboral.
Gracias a las nuevas tecnologías, la escritura se ha vuelto fundamental. Aunque la escritura inmediata, a través de mensajes de textos, es la actividad de escritura más usual, su importancia en el ámbito escolar sobresale en la encuesta, al sostener que “la primera mención más común fueron las tareas escolares, [aunque] la actividad de escritura más practicada entre la población son los mensajes de celular, que escribe alrededor del 46% de los mexicanos” (CONACULTA, 2015; 114).
El principal interés del presente artículo es comprobar que una de las dificultades para la expresión y la comprensión de textos de los alumnos de Educación Media Superior se debe al uso limitado del léxico. La hipótesis consiste en demostrar que, si se logra implementar una estrategia didáctica específica para el aprendizaje del léxico, puede lograrse un incremento en la capacidad para generar discursos.
La competencia comunicativa
Las competencias comunicativas que los alumnos necesitan para su desarrollo inmediato en el ámbito escolar y su posterior inserción en el laboral han sido catalogadas por la SEP en el Documento Base del Bachillerato General (SEP, 2016), conforme al Marco Curricular Común (MCC) que se promulgó en el acuerdo 444. Estas competencias se dividen en genéricas, disciplinares y profesionales, conforme a su propósito general.
Las competencias genéricas son aquellas que “articulan y dan identidad a la EMS y constituyen el perfil del egresado del SNB” (SEP, 2016; 23). El desarrollo de estas competencias debe darse en todas las asignaturas y se complementan para crear el perfil del egresado. Las competencias disciplinares se dividen en básicas y extendidas; son definidas como “las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida” (SEP, 2016; 23). Estas competencias se organizan en cinco campos disciplinares: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades y comunicación. Las competencias profesionales “son las que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su vida laboral con mayores probabilidades de éxito” (SEP, 2016; 24). Estas competencias buscan permitir la inserción del alumno en un campo laboral al terminar el bachillerato y únicamente son desarrolladas en los últimos dos semestres de bachillerato.
A partir del análisis de las competencias, se han seleccionado aquellas que sustentan este trabajo:
| Competencias genéricas |
|
| Competencias disciplinares básicas |
|
| Competencias disciplinares extendidas |
|
Tabla 3. Competencias pertinentes al área. (SEP, 2016, 56-62)
Actualidad de la enseñanza del léxico
Actualmente la didáctica del léxico en el bachillerato mexicano no se encuentra planeada ni es tomada en cuenta, sin considerar la relevancia que tiene el vocabulario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua materna. Los estudios sobre el léxico en la educación se han desarrollado desde finales del siglo pasado y parten siempre de la poca o nula importancia que se había dado a este tema, tal como señala Peñalver: “la enseñanza del léxico ha estado descuidada y marginada durante bastante tiempo y es ahora cuando nos hemos dado cuenta del grave error cometido” (Peñalver, 1991; 160).
Si bien se enseña léxico en las escuelas, esto se hace desde una perspectiva que no ha dado los resultados adecuados, ya que “el peso de la tradición gramaticalista e historicista en lengua y literatura propiciaba más el estudio y reflexión que el uso de la lengua” (Moreno, 1999-2000; 47). En los libros utilizados para bachillerato, e incluso desde secundaria y primaria, se observa una mayor tendencia hacia el análisis de oraciones y palabras aisladas, que a su uso en contexto.
Esta perspectiva ha ofrecido “proponer sobre todo tipologías textuales poco variadas y casi siempre de registro escrito y literario” (Moreno, 1999-2000; 47), lo cual se traduce en una incipiente introducción del léxico y a un nulo seguimiento del uso posterior de ese vocabulario. También se debe considerar que “la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de las unidades léxicas no siempre potencia el desarrollo de habilidades relacionadas con la función comunicativa del lenguaje” (Cruz-Palacios, 2013; 4). Si bien podemos enseñar un vocabulario específico para cada materia, esto no significa que se integre con la intención de aumentar la producción textual ni su comprensión.
En los libros de cada una de las asignaturas, los ejercicios de vocabulario que contienen solo “se limita[n] al análisis mecánico de un conjunto de palabras de significado desconocido y a la búsqueda de dicho significado en el diccionario” (Cruz-Palacios, 2013; 4), técnica seriamente cuestionable, pues no considera su posterior aplicación. Tampoco establece métodos para utilizarlos en otras materias ni en la vida laboral. Los ejercicios vienen en los libros enfocados a Taller de Lectura y Redacción (TLR), mientras que en las demás materias solo son listados de palabras.
El vocabulario debe integrarse a través de distintos medios motivadores, se debe seguir un adecuado procedimiento y lograr su activación en textos originales o de paráfrasis, esto no se logra debido a que “los métodos, técnicas y procedimientos empleados por los docentes no son del todo desarrolladores ni propician condiciones favorables para el trabajo con el vocabulario fuera y dentro de la clase” (Cruz-Palacios, 2013; 4).
Todo lo anterior nos lleva a considerar que los problemas de la enseñanza del léxico se deben a que:
1. Uno de los principales errores es pensar que, en cuanto al léxico, lo único que hay que hacer es “ampliarlo”, es decir, agregar nuevas entradas léxicas, sin preocuparnos por desarrollar las que supuestamente ya poseen, y menos aún las relaciones que pueden darse entre ellas. Si bien el incremento del léxico en el alumno es una cuestión importante, su enseñanza no solo es cuestión de cantidad de palabras sino también de usos de una misma palabra.
2. Casi siempre se basan en una lectura que no se analiza en términos del léxico. Esto no implica que no se haya realizado un análisis de la lectura, sino que la intención de la lectura es otra, ya sea identificar un artículo de divulgación o indagar sobre las características de un texto narrativo sin importar el léxico de manera particular.
3. Las palabras que se pretenden incrementar en el léxico del alumno no parten de una planeación inicial, sino que se deja al azar de las lecturas la ampliación léxica. Por ejemplo, cada bloque de unidad del programa de TLR en la DGB (Dirección General de Bachilleratos) recomienda que haya textos para su lectura y análisis, pero no especifica cuáles.
4. La continuidad en el uso de las palabras es clave para su integración en el léxico del alumno. Este continuo debe existir no en un solo curso, sino entre los ciclos escolares, para que el alumno amplíe su conocimiento sobre los contextos de uso de una palabra, así como su interacción con otras palabras aprendidas en un curso anterior. La analogía es adecuada: tanto la enseñanza del léxico como el léxico mismo son una red de asociaciones y no elementos aislados que actúan por separado.
5. Respecto a la continuidad, hay que señalar que en los ejercicios de lengua no se prevé ningún método en el que el alumno deba utilizar las palabras por sí mismo en un texto propio e independiente, ya que el uso de las nuevas entradas léxicas y sus diversas asociaciones debe terminar por ser autónomo.
6. En un primer momento sí se debe “forzar” el uso de las palabras, pero el proceso debe permitir que el alumno las integre a un discurso independiente. El uso obligatorio de las palabras debe ser un medio para la inclusión de estas en el léxico activo, no un fin.
7. El léxico a enseñar debe estar planificado desde el inicio del curso, no debe ser el resultado de encuentro casual en alguna de las lecturas vistas en clase.
Importancia de la enseñanza del léxico
La adquisición del vocabulario es necesaria para que el alumno pueda comunicarse adecuadamente en diversas situaciones, argumentar sus ideas y expresar sus sentimientos. Algunos autores han postulado que el incremento del vocabulario no solo impactará en la vida escolar del alumno, sino que puede influir en su inserción al campo laboral y, quizá más importante, en su desarrollo social y cognitivo: “un caudal léxico deficiente en los escolares incide negativamente en la persona, en su crecimiento personal y por tanto en la madurez: reduccionismos mentales y falta de flexibilidad cognitiva, precisamente en una sociedad cada vez más compleja, diversa y plurilingüe”.
Romera Castillo (1991), Reyes (1995), Segoviano et al. (1996) y Lomas (1999) son algunos de los autores que señalan la relevancia que puede tener la integración del léxico en el campo de los mapas curriculares, así como la necesidad de un estudio más exhaustivo para su aplicación en el aula. Los contenidos de las asignaturas vienen determinados por la DGB; esto no hace que la enseñanza sea rígida pues la “lengua es un medio para aprender contenidos y los contenidos son un recurso para aprender la lengua” (González y Sánchez, 2008; 105). Así que todos los profesores y todas las asignaturas están reguladas por la lengua y, por lo tanto, se puede llevar a cabo distintas estrategias comunicativas desde cualquier materia.
Cada materia debe colaborar con este proceso, cada una es de vital importancia y no debe ser relegada: “La mejor forma de aprender vocabulario es que los alumnos reciban un input rico y adecuado en contextos comprensibles” (González y Sánchez, 2008; 105). Es así como cada nueva entrada léxica nos permite ampliar la redacción de un escrito. Cada que una materia asigna una nueva palabra, la relaciona y compara su uso, el alumno incrementa su conocimiento y posibilita el aumento en la producción textual.
La mayoría de los lingüistas coinciden en la importancia del repertorio léxico para la comprensión y producción del discurso (Barcroft, 2004; Nation y Newton, 2000; Stoller y Grabe ,1995), sobre todo si este se encuentra planificado y es correctamente aplicado. A su vez, “la competencia léxica mejora gracias al aprendizaje en contexto que favorece los encuentros significativos que conducen a la integración del vocabulario en el repertorio léxico del alumno” (González y Sánchez, 2008; 105). Dicho repertorio debe integrarse constantemente durante la duración de la materia y en distintos procesos educativos, tales como el diagnóstico, las actividades, la reflexión, la evaluación y la autoevaluación. Thornbury (2002) señala que esto consolida el vocabulario aprendido. Aunado a ello, Coxhead (2000) advierte que el vocabulario académico facilita la comprensión desde el momento en que es compartido por las asignaturas. Esta relación es importante para comparar las diferencias, ya que es polisémico y no se deduce totalmente por el contexto.
Vocabulario académico
Algunos investigadores (Donley y Reppen, 2001) recomiendan el uso de corpus lingüísticos para determinar la frecuencia del vocabulario académico y centrarse en la instrucción del léxico más frecuente. La inclusión del léxico como detonante del conocimiento en todas las esferas del saber escolar se debe a que “el problema de la lengua, en definitiva, está en el centro del problema no sólo de la descripción científica, sino, sobre todo, de la concepción de la ciencia misma” (Rodríguez, 1973; 299). Todas las ciencias, sociales, biológicas, exactas, están incluidas en el MCC (Marco Curricular Común) y sus competencias se desarrollarán si el léxico de las mismas contribuye al análisis y la redacción. También se menciona que “una ciencia no comienza a existir o no puede imponerse como tal, más que en la medida en que consigue encajar los conceptos en sus denominaciones” (Benveniste, 1977; 247), por lo que la sapiencia de un contenido está directamente relacionada con el hecho de utilizarlo en un contexto específico.
La redacción escolar está frecuentemente relacionada con el desempeño escrito a través de los ensayos, resúmenes, comentarios, etc., y el primer acercamiento surge del vocabulario que se enseña de manera inducida. Por ello, “es tarea fundamental para los lingüistas el estudio y caracterización de este lenguaje científico-técnico, de sus principales rasgos y de su peculiar idiosincrasia” (Águila, 2007; 1). Este acercamiento “no se hace por parte de los científicos de cada área de igual manera; es decir, cada rama de la ciencia tiene sus objetivos y sus preferencias que hacen variar la perspectiva desde la que se contemplan los diferentes hechos” (Gutiérrez Rodilla 1978; 23). No es pertinente enseñar el léxico sin advertir al alumno de la posible polisemia que cada palabra posea: “no se puede abordar el estudio del lenguaje científico-técnico de manera global como si todo él tuviera las mismas características y pudiera definirse de manera homogénea” (Águila, 2007; 1).
Conclusión
Los estudios sobre la importancia del vocabulario son extensos cuando se habla de aprender una segunda lengua, sin embargo, son escasos y novedosos cuando se aplican para el desarrollo de la lengua materna. Más aún si consideramos que “el estudio del vocabulario se relegó durante mucho tiempo a memorizar series de palabras listadas alfabéticamente, sin ninguna relación conceptual entre ellas” (Fernández de Bobadilla, 2004; 100). El alumno debe crear textos, de acuerdo con la competencia disciplinar número 8, que lo ayuden en su vida académica inmediata y posterior. Para producir cualquier texto es necesario contar, entre otras cosas, con un vocabulario adecuado. Según Kuehn (1996) “el conocimiento del vocabulario académico en cualquier campo de estudio diferencia a los estudiantes universitarios bien preparados de aquéllos con carencias académicas”.
¿Qué tipo de vocabulario es el que se debe enseñar? ¿Por qué el vocabulario puede mejorar la creación de textos académicos? ¿Qué vocabulario es común a las asignaturas? ¿Qué importancia puede tener un corpus afín para las asignaturas de primer semestre de bachillerato?
La revisión teórica demuestra que el vocabulario académico o semi-técnico, según la clasificación de Fernández Bobadilla (2004), constituye el elemento clave que debe priorizarse en la enseñanza. Este tipo de léxico, común a diversas disciplinas académicas, funciona como andamio fundamental para la construcción de textos académicos, diferenciándose tanto del vocabulario general como del técnico especializado. Se concluye que la implementación de estrategias didácticas específicas para el vocabulario académico puede impactar significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes de bachillerato, facilitando su transición exitosa hacia la educación superior y mejorando su desempeño en la producción textual académica.
Referencias
- Águila, G. (2007). El español y el lenguaje científico-técnico: nuevas perspectivas. Centro Virtual Cervantes.
- Barcroft, J. 2004. Effects of sentence writing in second language lexical acquisition. Second Language Research 20, 4: 303-334.
- Benveniste, E. (1977). Problemas de lingüística general II. S. XXI.
- CENEVAL. (2012a). Resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior en el año 2012. http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/14088/EXANII2012.pdf
- CENEVAL. (2012b). Resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior en el año 2012. http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/14089/EXANIII2012.pdf
- CONACULTA. (2015). Encuesta nacional de lectura y escritura 2015-2018. https://observatorio.librosmexico.mx/files/encuesta_nacional_2015.pdf
- Coxhead, A. 2000. A New Academic Word List. TESOL Quarterly 34 (2), 213-238.
- Cruz-Palacios, Y. El aprendizaje léxico desde una perspectiva cognitivo-discursiva. Ciencias Holguín, vol. XIX, núm. 3, julio-septiembre, 2013, 1-11 Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba Holguín.
- Donley, K. M. y R. Reppen. 2001. Using corpus tools to highlight academic vocabulary in SCLT. TESOL Journal 10, 2/3, 7-12.
- Ezquerra, R. (1977): El vocabulario general de orientación científica y sus estratos, RSEL, 7 (2), 178-189.
- Fernández de Bobadilla (2004). Aprendizaje del vocabulario científico desde la perspectiva de campo léxico. CAUCE, Revista de filología y su didáctica. 27(1), 97-123. https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce27/cauce27_07.pdf
- González, L. y Sánchez, M. (2008). Aprendizaje léxico de una lengua extranjera mediante una metodología basada en la adquisición de contenidos. Odisea, 9, 105-115.
- Gutiérrez Rodilla, B. M. (1978): La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico. Península.
- Gutiérrez Rodilla, B. M. (2005): El lenguaje de las ciencias. Gredos.
- Jenkins, J.R., M.L. Stein y K. Wysocky. 1984. Learning vocabulary through reading. American Educational Research Journal 21, 767-787.
- Kuehn, Phyllis. (1996). Assessment of academic literacy skills: Preparing minority and limited English proficient (LEP) students for post-secondary education. California State University. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48832014000200003&script=sci_arttext
- Lomas, C. (1999): Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística (L, LL). Paidós.
- Martín Camacho, J. C. (2004): El vocabulario del discurso científico-técnico. Arco Libros.
- Moreno, J. Didáctica del vocabulario en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (estudio empírico). Enseñanza, 17-18, 1999-2000, 45-59.
- Nation, I. S. P. y J. Newton. 2000. Teaching vocabulary. Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge University Press.
- Peñalver, M. (1991). La Lingüística y la enseñanza de la lengua española en el Bachillerato. Cornares.
- Reyes, M. J. (1995). Enriquecimiento de la competencia léxica: análisis estadístico. Universidad de Las Palmas.
- Rodríguez ADRADOS, F. (1973). La lengua en la ciencia contemporánea y en la filosofía actual, en RSEL, 3(2), 297-321.
- Romera Castillo, J. (1991): Hacia una bibliografía sobre didáctica del léxico, Lenguaje y Textos, 1: 43-51. Universidad de la Coruña.
- Schmitt, N. y P. Carter. 2000. The lexical advantages of narrow reading for second language readers. TESOL Journal 9, 1: 4-9.
- Segoviano, C. et al. (1996): La enseñanza del léxico español como lengua extranjera. Madrid, Segoviano (ed.).
- Sep. (2016). Documento base del bachillerato general. Obtenido el 22 de febrero de 2017 de http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion.academica-academica/programas-de-estudio/documentobase/DOC_BASE_16_05_2016.pdf
- Sep. (2016). Documento base del bachillerato general. Obtenido el 22 de febrero de 2017 de http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-estudio/1er_SEMESTRE/Taller_Lectura_Redaccion_I_biblio2014.pdf
- Thornbury, S. 2002. How to Teach Vocabulary. Harlow: Longman.
- Waring, R. 2002. Basic principles and practice in vocabulary instruction. The Language Teacher. July. http://www.jalt-publications.org/tlt/articles/2002/07/waring (25 enero 2008).
- Valdés-León, G. (2020). Frecuencia de aparición del léxico especializado.
- Webb, S. 2007a. Learning word pairs and glossed sentences: The effects of a single context on vocabulary knowledge. Language Teaching Research 11, 1: 63-81.
- Webb, S. 2007b. The effects of repetition on vocabulary knowledge. Applied Linguistics 28, 1: 46-65.